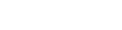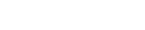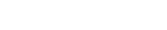A pesar de que en los años sesenta ya se había inventado la fotografía de color, no fue hasta la irrupción de la obra y la personalidad de William Eggleston cuando se empezó a considerar su valor estético.
Hoy en día puede parecer un disparate, pero la mayor parte de las innovaciones reales (no hablo de las innovaciones comerciales que nos venden como el no va más para que compremos compulsivamente) tardan mucho tiempo en calar entre el público y la crítica.
El señor Eggleston, oriundo de Sumner (Mississippi), había empezado como un fotógrafo a la vieja usanza, influido (como todos) por la filosofía de Cartier-Bresson y la estética del blanco y negro.
Pero, probablemente por su díscola personalidad, su acercamiento a tendencias vanguardistas y su interés por la tecnología y la electrónica, hacia el año 1965 empezó a experimentar con la fotografía en color. Sus experimentos se vieron además catapultados cuando conoció un proceso conocido como “Dye-transfer”, que posibilitaba la obtención de unos colores más vivos y saturados.
William Eggleston hubiese pasado completamente desapercibido en su paso por el mundo de la fotografía de no ser por el interés que despertó en un marchante del Museo de Arte Moderno de Nueva York y la Galería Corcoran de Washington, que vieron en su obra algo distinto e interesante.
Durante los años setenta, Eggleston se acercó al mundo del arte Pop y comenzó a convertirse en una figura señalada por el escándalo y la excentricidad. Este ambiente le ayudó a desarrollar y popularizar su concepción de la fotografía, que es, sin ninguna duda, una de las más influyentes en la actualidad.
Según su teoría de la Democratic Camera, cualquier objeto, situación o escena es digna de ser fotografiada (¿no os recuerda esto a Flickr?), de tal modo que su estilo obvia cualquier forma de regla o canon para convertirse en un cajón de sastre en el que sólo la intuición y el azar tienen relevancia.
La mayor parte de sus fotografías destacan, además de por el uso de un color en ciernes, por su temática pop: retratos de neumáticos abandonados, carteles, juguetes de niños o máquinas expendedoras de Coca Cola. Todo merece pasar por el registro del obturador, y sólo la mirada del fotógrafo es capaz de rescatar esta cotidianeidad del olvido.
Ahora bien: el ojo de William Eggleston no lo tiene cualquiera. Tras este rescate de lo cotidiano se esconde una formación clásica que asoma por aquí y por allá. Sus imágenes estallan ante la mirada del espectador llamando su atención. Un trozo de plástico cualquiera adquiere propiedades estéticas únicas ante su cámara.
William Eggleston ha sido homenajeado por un sinfín de museos y ha recibido innumerables premios, como el premio PHotoEspaña de 2004.