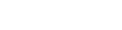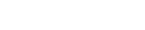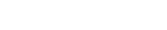Una de las grandes lacras de la fotografía digital es su maleabilidad. Si antes de la era digital era posible realizar montajes, retoques y ediciones en el cuarto oscuro a través de complejos procesos artesanales, ahora podemos hacer exactamente lo mismo en apenas unos minutos y sin despeinarnos.
Programas como Photoshop merman en gran medida nuestra capacidad creativa. Antes de disparar tenemos ya en la cabeza todos los procesos que haremos frente a la pantalla: recortes, eliminación de elementos, corrección de la perspectiva, etcétera.
Es decir: no se trata de demonizar una herramienta que puede ser de gran utilidad para afilar nuestras fotografías, sino de ser conscientes de hasta qué punto estamos sustituyendo la fotografía por la edición.
El ejercicio, como habréis imaginado, es bien sencillo. Se trata, ni más ni menos, de disparar teniendo muy presente que no vamos a retocar la imagen. Hemos de poner unos límites muy precisos al proceso de edición, quedándonos únicamente con los ajustes básicos, como la corrección de niveles, contraste o saturación.
¿Qué conseguimos renunciando a otros procesos de edición? Centrarnos exclusivamente en la foto en tanto que tal. Es decir: tomamos las riendas de todo aquello que solemos arreglar a posteriori. Tendremos que ingeniárnoslas para que la toma sea precisa y responda a la idea que tenemos en la cabeza de ella al margen de la pantalla del ordenador.
Volver a establecer una relación directa entre el hecho de “ver” una fotografía y captarla con nuestra cámara supone sanear nuestra cabeza, eliminar otros procesos accesorios que no pertenecen propiamente al universo de la fotografía y potenciar la creatividad, entregarnos a ella.
Pensad, por ejemplo, en la obra de Cartier-Bresson o Francesca Woodman. ¿Qué papel juega la edición en su trabajo? Prácticamente ninguno. Este tipo de fotógrafos mantienen una relación íntima con su cámara. Ver y fotografiar se convierten en un mismo hecho, y nada se interpone entre su creatividad y sus fotografías.